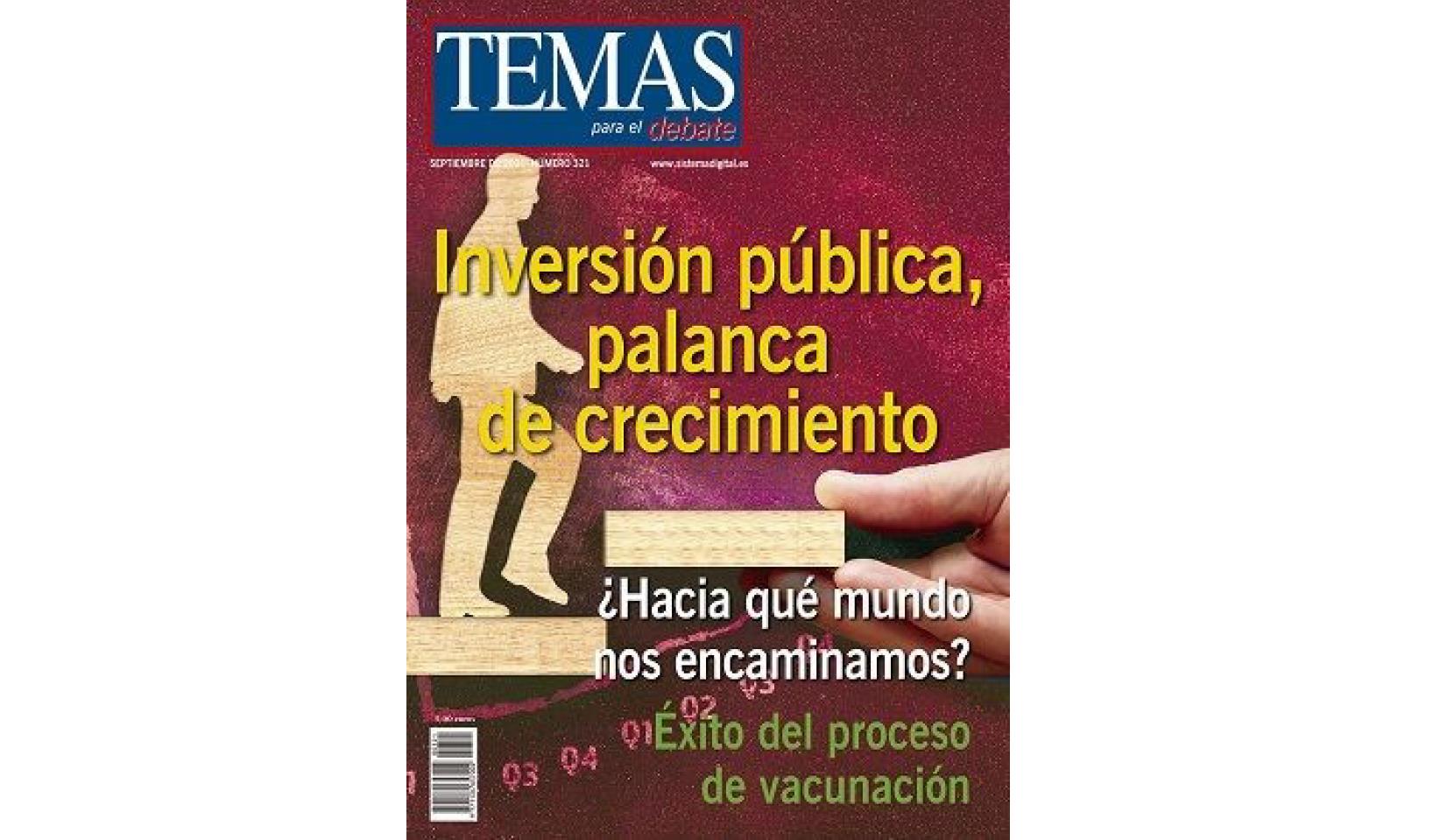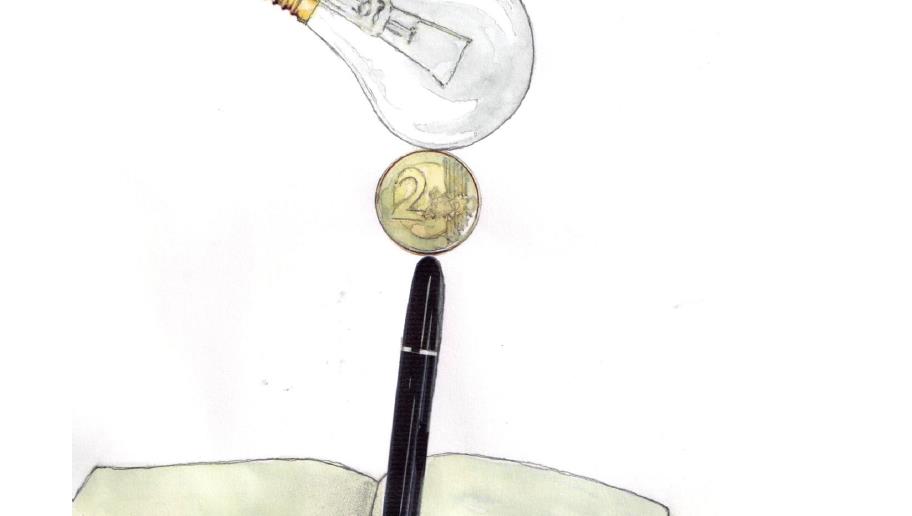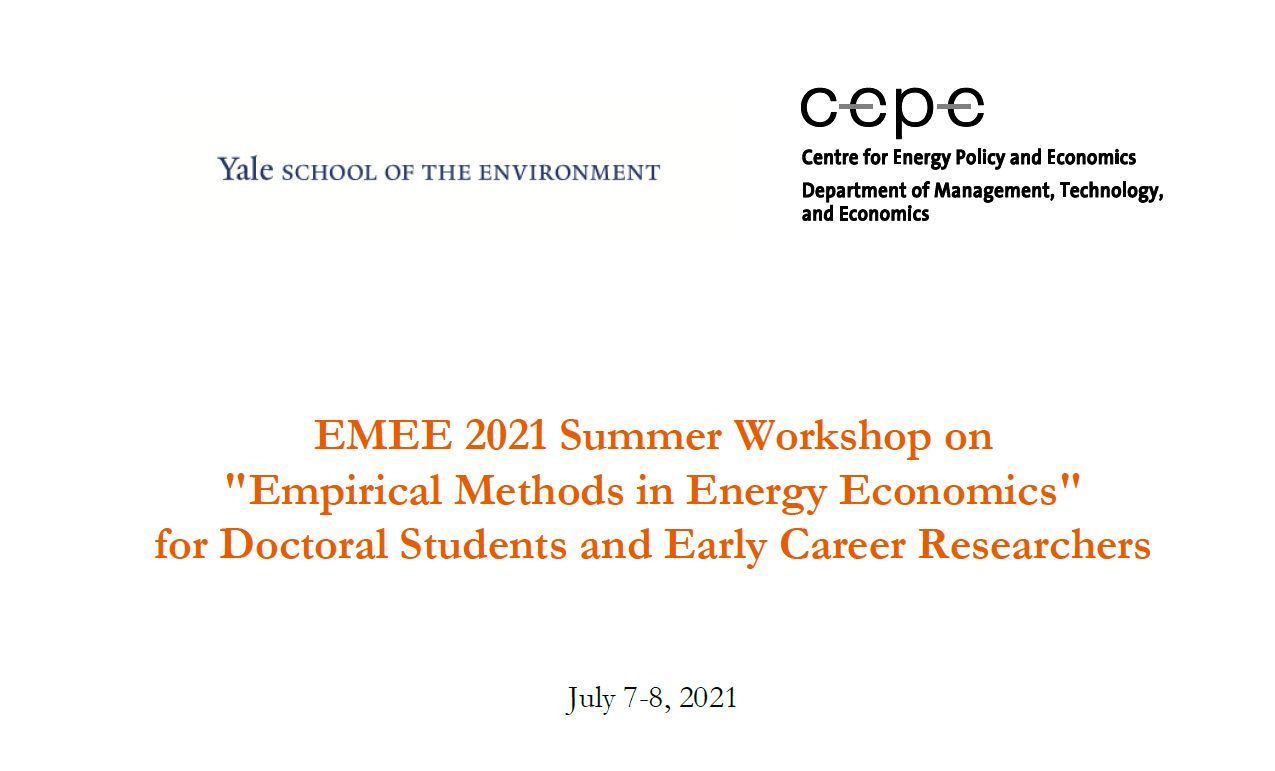Hablar de transición energética es hablar de inversiones que posibiliten una profunda transformación de nuestro sistema energético. Inversiones para reducir el consumo de energía y mejorar su eficiencia; inversiones para producir energía libre de carbono; inversiones para desplegar las infraestructuras que harán posible que la descarbonización impregne todos los rincones de la economía. Ejemplos de ello son las inversiones en energías renovables, en electrolizadores para la producción de hidrógeno verde, en redes de transporte y distribución de electricidad y de gases renovables, en instalaciones para el almacenamiento energético, en infraestructuras para la recarga de los vehículos eléctricos…La cuestión que se plantea es: ¿Cuáles son las mejores políticas para catalizar tales inversiones al menor coste para la sociedad?
En 2019, un manifiesto promovido y apoyado por ilustres economistas abogaba por la puesta en marcha de un impuesto al carbono por ser “la palanca más efectiva para reducir las emisiones a la escala y velocidad necesarias… una poderosa señal de precios que impulsará la mano invisible del mercado para dirigir a los agentes económicos hacia un futuro bajo en carbono”. La teoría es bien conocida. Las externalidades negativas, como el calentamiento global producido por la quema de combustibles fósiles, pueden ser corregidas a través de impuestos pigouvianos que incorporen a los precios el daño social que provocan. Si se nos cobra por el carbono que contienen los bienes y servicios que consumimos, su encarecimiento relativo incentivará la reducción de su consumo y su sustitución por el de otros menos intensivos en carbono, lo que inducirá a las empresas a invertir para reducir la huella de carbono de sus bienes y servicios.
Los mercados de carbono, como el que se puso en marcha en Europa en 2005, constituyen un mecanismo para fijar el precio del carbono: se pone en circulación un volumen de derechos de emisión compatible con los objetivos de reducción de emisiones, se obliga a los agentes contaminantes a adquirir tantos derechos como emisiones tengan al año, y se permite el comercio de derechos con el objetivo de que la reducción de emisiones se lleve a cabo por aquellos para los que resulta menos costoso. Hasta llegar a la neutralidad climática – no más tarde de 2050, como contempla el Pacto Verde europeo – se irán retirando derechos de circulación, lo que se traducirá en un incremento sostenido de los precios del carbono. Este fenómeno ya lo estamos presenciando, con precios que se han duplicado en el último año hasta superar los 52€ por tonelada de carbono. Este encarecimiento continuará hasta que los avances tecnológicos permitan la sustitución paulatina de las energías contaminantes por las no contaminantes, lo que contribuirá a reducir la demanda de derechos de emisión y con ello amortiguar la subida de sus precios. Sin embargo, para llegar a este punto, habrá que evitar que el descontento social que está causando el encarecimiento de le energía por efecto de los precios del carbono no frustre los avances de la transición energética.
Si bien el impuesto al carbono es efectivamente una poderosa señal de precios para propiciar el cambio en el modelo energético, se trata de una señal coja. Coja, porque no basta, y ha de ser complementada con otras políticas públicas capaces de corregir otros fallos de mercado presentes, más allá del daño medioambiental. Una señal coja, porque produce – está produciendo ya – fuertes efectos distributivos adversos que han de ser corregidos…por justicia social, y también para evitar que la sociedad se oponga a los cambios profundos que es necesario acometer a lo largo de esta transición. Los economistas con frecuencia nos olvidamos de que la equidad es condición necesaria para la eficiencia, y de que el largo plazo sólo existe si vamos superando cada una de las etapas a las que nos enfrenta el corto plazo.
Porque el mercado falla por motivos que van más allá de su incapacidad para internalizar los daños medioambientales provocados por la quema de combustibles fósiles, el impuesto al carbono no basta. Esa mano invisible no es en definitiva tan poderosa sin la ayuda de las políticas públicas. Y es que la transición energética depende de la provisión de diversos bienes públicos, para los que la fuerza de los incentivos privados resulta insuficiente.
La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es uno de esos bienes públicos, quizás el más crítico para el éxito de la transición energética: sin avances tecnológicos para desarrollar y desplegar tecnologías capaces de producir y suministrar bienes y servicios bajos en carbono y a menor coste, no será posible reducir las emisiones en la escala y plazos que la gravedad del problema exige. En otros ámbitos, para preservar los incentivos al I+D, se confía en la protección de la propiedad intelectual (por ejemplo, a través de patentes) para que los inversores puedan apropiarse de los beneficios sociales que genera su I+D. Pero, en el ámbito de la transición energética, no nos podemos permitir retrasar la difusión del conocimiento: estamos ante un reto que necesita una solución urgente y de escala global – la analogía con la lucha contra el COVID resulta evidente-. Si la política óptima implica el apoyo al desarrollo tecnológico y su libre puesta a disposición para que todos puedan beneficiarse de ello, incluidos los países menos desarrollados, el papel del Estado como impulsor del I+D pasa a ser esencial. Apostar sólo por un impuesto al carbono no bastaría: si bien se potenciaría el incentivo de las empresas a invertir en I+D para reducir sus emisiones, los resultados de sus esfuerzos no serían ni suficientes ni estarían compartidos por todos. Ante un problema global como es el cambio climático, la solución también ha de serlo.
Otro fallo de mercado paradigmático se refiere a las economías de aprendizaje, como las generadas a través de la inversión en tecnologías todavía no maduras. Cuanto más se invierte en ellas, mayor es la reducción de costes, beneficiando no tanto a lo inversores presentes como a los inversores futuros. Lo hemos visto en el ámbito de las energías renovables, en el que el apoyo público a las primeras generaciones de la tecnología ha permitido que sus costes caigan de forma drástica – en el caso de la fotovoltaica, los costes de inversión son ya sólo un 20% de lo que eran hace sólo una década. Un impuesto al carbono remunera el carbono que se evita hoy, pero no remunera el carbono que se evita en un futuro por efecto del abaratamiento de las inversiones.
Los fallos de coordinación entre oferta y demanda para que juntos despeguen tampoco se solucionan poniendo un precio al carbono. Por ejemplo, no se venderán vehículos eléctricos sino hay una red de recarga suficientemente mallada, pero ningún actor privado tendrá incentivos a instalar electrolineras si no hay una flota suficiente de vehículos eléctricos. Y por mucho que se grave el diésel o la gasolina, no despegará la movilidad eléctrica si no hay ni vehículos eléctricos asequibles ni una red de recarga adecuada, con precios de la electricidad razonables, que además permita la interoperabilidad y con ella la mayor competencia. Lo mismo ocurre en el caso del hidrógeno verde, cuyo impulso requiere actuar sobre toda la cadena de valor para que se desarrolle la tecnología, para que se desplieguen las nuevas inversiones, y para que el hidrógeno pueda ser consumido en sustitución de combustibles fósiles en el transporte, en las refinerías, y en los centros de logística, entre otros posibles usos.
La fiabilidad del suministro energético – otro bien público – es también una condición necesaria para el éxito de la transición energética. Poner en riesgo la continuidad del suministro tendría tales costes sociales y económicos que la haría inasumible. En el caso del mercado eléctrico, que es piedra angular de la transición energética, garantizar el suministro presupone que la intermitencia de las energías renovables se contrarresta invirtiendo en activos de almacenamiento, en redes eléctricas que interconecten sistemas eléctricos, y en activos de respaldo…pero el precio del carbono ni es ni pretende ser la solución a la garantía de suministro, porque el valor social del daño medioambiental nada tiene que ver con el valor de la energía que no se suministra. La importancia de esta cuestión pasará a ser si cabe todavía mayor a medida que la electrificación haga que dependamos más de la continuidad del suministro eléctrico. La crisis eléctrica sufrida en Tejas en febrero de 2021 nos ha vuelto a recordar la gravedad de los impactos económicos que se producen en cascada cuando el sistema generación-transporte no es fiable. Nos ha demostrado, de nuevo, que las señales de precios y los incentivos financieros, por fuertes que sean, no son suficientes para asegurar el suministro eléctrico en situaciones críticas.
Por último, pero no por ello menos importante, los mercados de capitales también fallan en la cuestión medioambiental porque no son capaces de evaluar adecuadamente los costes y beneficios de muchos de los proyectos en infraestructuras o activos bajos en carbono, caracterizados en muchos casos por una elevada incertidumbre, y porque tampoco son capaces de integrar adecuadamente los riesgos económicos inherentes al cambio climático y sus efectos sobre el valor de los activos.
En definitiva, los fallos de mercado asociados, por su naturaleza, a muchas de las actividades sobre las que se asienta la transición energética exigen la presencia activa del Estado, que debe identificar las actividades que deben de ser apoyadas y en muchos casos financiadas. Esto no quiere decir que toda la inversión haya de hacerse con recursos públicos. De hecho, las inversiones públicas tienen el potencial de arrastrar inversiones privadas – que es el antónimo del efecto expulsión o crowding-out. Ejemplo de ello son muchas de las inversiones contenidas en el Plan Nacional Integrado de Energía Clima, que contempla que el 20% de las inversiones que impulsarán la transición energética en España durante la presente década sean públicas, como catalizador esencial del 80% restante, de carácter privado.
Pero si bien el impuesto al carbono no basta, las inversiones públicas tampoco. El trinomio lo cierran las reformas, que han de asegurar el funcionamiento correcto de los mercados y la regulación, promoviendo un reparto justo de los costes y beneficios de la transición energética entre empresas y consumidores, y entre colectivos de consumidores.
El sector eléctrico, de nuevo como ejemplo. No se trata sólo de poner en marcha mecanismos de Transición Justa para apoyar a los colectivos de trabajadores afectados por el cierre de las minas o de las centrales térmicas, se trata también de evitar que un elevado precio de la electricidad – producto de una regulación inadecuada – perjudique a las familias y a las empresas. Para las primeras, la electricidad es un bien esencial; para las segundas, es un factor de producción cuyo precio afecta a los precios del conjunto de bienes de la economía, con efectos sistémicos sobre la creación de empleo o la competitividad.
Se equivocan quienes defienden que los elevados precios de la electricidad son el coste que tenemos que pagar para hacer frente a la transición energética. Se equivocan porque si algo aportan las energías renovales, además de energía libre de emisiones, es un suministro eléctrico a menor coste. Es la regulación la que impide que ese menor coste se traduzca en menores precios de la electricidad al hacernos pagar por toda la electricidad – al menos bajo el mix de tecnologías actual – como si toda ella estuviera producida por centrales de gas. En concreto, ello implica que el precio del carbono lo estamos pagando por el 100% de la electricidad, a pesar de que más de la mitad de ella está siendo producida con fuentes no emisoras. El encarecimiento del gas en los mercados internacionales – que ya ha superado la cifra récord de 40€/MWh – ahonda en este mismo problema porque ello, en vez de contribuir a una paulatina sustitución del gas por la electricidad, hace que los precios relativos de ambos se mantengan apenas inalterados, a pesar de que la brecha entre sus costes sea cada vez mayor.
El sobreprecio de la electricidad provoca problemas de equidad porque implica un reparto muy desigual de los excedentes entre los consumidores y las empresas, que ven cómo una parte importante de sus centrales eléctricas – principalmente, nucleares e hidroeléctricas – están siendo sobre-retribuidas a través de pagos injustificadamente altos por parte de los consumidores. Pero también provoca un problema de eficiencia, porque al facturar la electricidad por encima de su coste, desincentiva el proceso de electrificación sobre el que debería de asentarse la descarbonización del transporte, de la industria, o del consumo energético residencial. En definitiva, aun si dispusiéramos de una señal de precios de carbono adecuada y aun si se llevaran a cabo las inversiones necesarias, si no se modifica la regulación eléctrica se estará poniendo en riesgo la eficiencia y la equidad de la transición energética, y con ello su propia continuidad en el tiempo. El que ninguna de las tres patas del trinomio fiscalidad medioambiental, inversiones y reformas sean suficientes, pero sí todas ellas necesarias, es una lección igualmente válida para el resto de sectores en proceso de transformación.
Por todo ello, hay que celebrar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, y su traslación al Plan Español, apuesten su éxito al trinomio fiscalidad medioambiental, inversiones y reformas que, junto con la condicionalidad verde y digital, inauguran un nuevo paradigma en la política económica en Europa y en España. Pero hay que mantenerse en guardia: el éxito no se habrá conseguido hasta que no alcancemos, a tiempo y al menor coste para la sociedad, la neutralidad climática.
Este articulo ha sido publicado en la Revista TEMAS para el debate Número 321, Septiembre de 2021