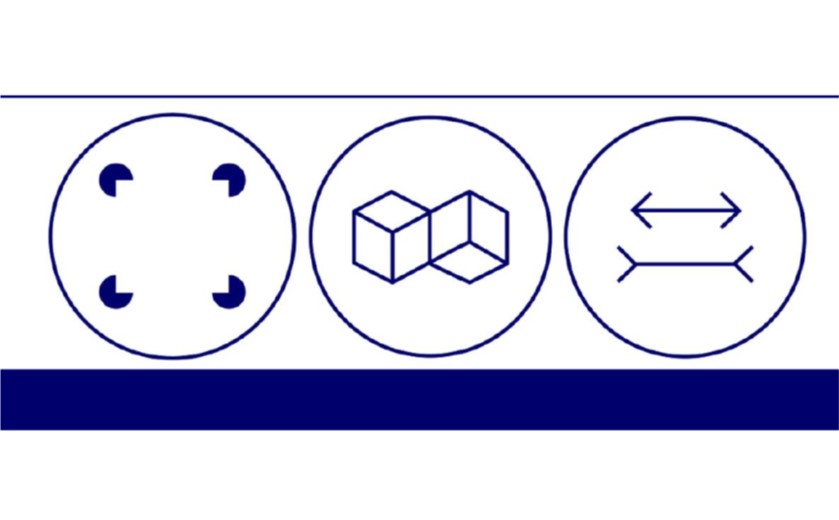“Para que haya acción, la sociedad tiene que empujar” es el título de la entrevista que han hecho a Natalia Fabra para La Revista Triodos.
¿Qué te animó a ser economista?
Casi hasta el momento de decidirme quería estudiar Medicina. Mi motivación era ayudar a las personas. Pero comprendí que, aunque la salud es muy importante, también lo es la economía. Las políticas económicas son una herramienta potente para mejorar la vida de la gente, incluso su salud. En definitiva, los sistemas sanitarios necesitan recursos y la economía identifica cómo obtenerlos y asignarlos de la mejor manera posible.
Cuando escuchas en el debate público la supuesta contraposición entre pandemia y economía, ¿qué piensas?
Hay tantas falsas disyuntivas… ¿Pandemia o economía? ¿Medioambiente o economía? No solo son dilemas falsos, sino que la realidad es precisamente la contraria. No hay economía sin ecología, no hay economía sin salud. No puede haber economía si no tenemos una sociedad en la que la pandemia está controlada o si no afrontamos el cambio climático. Podríamos ir más allá. Es precisamente la lucha contra el cambio climático y contra la pandemia lo que nos aportará actividades y fuentes de inversión, riqueza y empleo para reactivar la economía. Por lo tanto, hablamos de factores muy ligados, no opuestos. No soy yo sola quien lo dice. En declaraciones recientes, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que hay que arreglar la pandemia para tener una recuperación económica.
¿Y si arreglamos la pandemia, deberíamos volver a algo similar a la antigua normalidad?
No. La pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas de las que deberíamos aprender. En su ecuador, la ciudadanía en general y los responsables empresariales y políticos ya no hablamos de volver al mundo que teníamos antes, porque esta experiencia nos ha permitido reflexionar sobre qué echamos de menos y también sobre qué echamos de más de todo lo anterior.
Nos hemos dado cuenta de que en las ciudades el cielo está más limpio cuando hay menos coches. Hemos visto que no nos tenemos que desplazar tanto a los lugares de trabajo ni entre países para participar en reuniones que podemos solucionar a través de una videollamada. Hemos confirmado la importancia de los sistemas públicos de salud y de la investigación y el desarrollo. Porque lo que nos va a sacar realmente de esto es la vacuna. Y la vacuna no ha venido del cielo, sino del trabajo intenso de investigadores, de farmacéuticos, de biólogos, de epidemiólogos. El I+D+i, también, por ejemplo, de nuevas tecnologías de energía renovable, para al almacenamiento de energía o para el reciclaje, es crucial para lograr una vida mejor.
La pandemia nos ha enseñado que no podemos prescindir de los científicos, que tenemos que apoyarlos y que las soluciones no se encuentran por la vía privada cuando hablamos de aquellas cuestiones que nos afectan a todos y tienen efectos sistémicos. Espero que tengamos en cuenta esta reflexión también en nuestro comportamiento diario y en el momento de votar. O, en el caso de los políticos, a la hora de definir las prioridades de inversión y gasto.
Pero aún está por ver nuestra reacción, porque en el breve intervalo entre la primera y la segunda ola de COVID-19 ya vimos que, en general, volvimos a lo mismo que antes. No basta con la reflexión, hay que pasar a la acción para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Hemos visto que los virus no son un producto de la aleatoriedad, sino resultado, en parte, de la destrucción de los ecosistemas, como han demostrado biólogos y ecólogos. Esa realidad ha favorecido la zoonosis, es decir, el salto del virus de los animales a los humanos.
Hemos tenido un aviso de la naturaleza igual que cuando estamos cansados y nuestro organismo nos dice que hay que parar. Es una alerta que nos dice que, si seguimos a ese ritmo, vamos a acabar con el planeta.
Para salir adelante de la forma que necesitamos, ¿qué papel debe tener un banco?
Creo que cada actor de la sociedad tiene su responsabilidad en este momento y, sin duda, también los bancos. Son los que permiten que se financien las actividades, tanto de los hogares como de las empresas. En mi opinión, la banca tiene que ser responsable y asumir esta función social. Y el primer pilar para hacerlo es la transparencia. La ciudadanía tiene que saber qué actividades financian los bancos. Igual que queremos saber si la camisa que vamos a llevar ha sido producida por niños en condiciones infrahumanas o en países donde no hay derechos laborales, también queremos saber si el dinero que tomamos prestado o el que prestamos al banco va a ser utilizado para financiar actividades contaminantes o, por el contrario, aquellas que tienen un retorno social elevado. Si este dinero se va a utilizar, por ejemplo, para contribuir a la mitigación del cambio climático o para reducir un problema tan grave como la desigualdad, a través de la generación de empleo.
Primero hace falta información, para que los ciudadanos decidan a qué bancos quieren prestar su dinero o de cuáles quieren tomarlo prestado. Pero no solo es una cuestión de información. También es importante el compromiso de las entidades financieras. Igual que hay fondos de pensiones o fondos soberanos que se han comprometido a desinvertir todos sus activos fósiles, los bancos en general también lo tienen que hacer, como otro actor importantísimo en esta senda.
Entre tus publicaciones académicas, hay algunas relacionadas con la estructura del sistema eléctrico, que tiene sus particularidades como mercado con pocos actores. Si hablamos de banca, ¿qué importancia tiene la diversidad y evitar la concentración para el futuro nuevo del que hablas?
La concentración del poder económico es concentración de la toma de decisiones. En los mercados en los que existe un número reducido de empresas se puede ejercer poder de mercado. En ese caso, los precios de los bienes y servicios son mayores de lo que deberían y generan unas rentas que no están justificadas. Eso ocurre en sectores oligopólicos como el eléctrico, y también puede ocurrir en la banca. Precisamente por eso nos debe preocupar la concentración y que haya fusiones entre bancos. Se producen al albur de la preocupación por la sostenibilidad del sector financiero, pero no se deben olvidar los efectos que pueden tener sobre la competencia.
El sector financiero tiene una influencia importantísima sobre la economía. Que nos cobren tipos de interés mayores en los préstamos quiere decir que va a haber inversiones que se van a dejar de hacer y, si eso ocurre, hay puestos de trabajo que se dejan de crear y riqueza que no se genera.
La diversidad de actores también significa que podamos tener libertad de elección y más variedad para elegir o no un banco comprometido con objetivos sociales y medioambientales.
Como representante del Foro de Finanzas Sostenibles, impulsado por AFI y Triodos Bank, ¿qué destacarías de su trabajo para facilitar el camino que mencionabas de favorecer la transparencia en las finanzas y el compromiso con objetivos de sostenibilidad en el sector financiero?
Para que haya acción, la sociedad tiene que empujar y, para que la sociedad empuje, tiene que estar informada. En esta labor de la que todos somos responsables, hay un aspecto fundamental que es la divulgación. El Foro de Finanzas Sostenibles contribuye a ello. Organizamos seminarios y debates y promovemos que haya investigación en las universidades en el campo que se ha acuñado como “finanzas sostenibles”, pero debo decir que aún falta dotarlo de contenido.
Sobre el contenido, da la impresión de que se ha avanzado mucho, con aspectos como la taxonomía europea para categorizar qué inversiones son sostenibles o no y en la medición de la huella de carbono de la cartera de crédito, donde Triodos Bank ha sido el banco pionero en España. Sin embargo, es cierto que queda mucho para generar un cambio mayor y también hacerlo más comprensible a la ciudadanía. ¿Qué nos falta para lograrlo?
La taxonomía europea y su entrada en vigor en verano de este año ha sido fundamental porque, si no tenemos una unidad de medida, no tenemos una manera de comunicar de forma transparente a la ciudadanía, a los inversores o a los políticos en qué actividades tiene rédito medioambiental invertir. Si en una economía no hay unidad de medida, no podemos tomar decisiones ni determinar el impacto.
En mi opinión, falta que esa taxonomía sea vinculante. Queremos que todo el mundo la utilice, porque, si no, seguimos en un mundo opaco. Pero, ¿quién no la va a utilizar? ¿Qué empresas, entidades o bancos? Precisamente aquellos que tengan algo que esconder, que tengan una huella de carbono muy elevada, que inviertan en actividades marrones y no en aquellas actividades que, según indica la taxonomía, contribuyen a cuestiones como combatir el cambio climático. Por tanto, hasta que no sea obligatoria, su efectividad será limitada.
En paralelo al avance institucional conseguido y pendiente, también tenemos a algunas personas que piensan que el consumo responsable, incluso de servicios bancarios, está muy bien, pero que tienen otras urgencias. ¿Es otra disyuntiva que quizá no sea real?
Creo que depende del contexto. También que cada persona es responsable de sus acciones y que en la sociedad hay algunas dispuestas a contribuir con sus acciones individuales y otras que no. Pero, si parte de la ciudadanía va por libre respecto a las necesidades del conjunto, generamos una acción insuficiente. En economía lo conocemos como el problema de la financiación de los bienes públicos. Todos queremos que haya una educación y una sanidad pública, pero que sean los demás los que pagan impuestos. Por lo tanto, a veces, si queremos que las actividades que nos benefician a todos tengan financiación y un impulso adecuados, tiene que haber políticas que involucren a toda la sociedad. Creo en el papel de las políticas públicas para avanzar en esa dirección, lo que no quita que cada persona, en su responsabilidad individual, contribuya también a ello, más allá de pagar impuestos.
Lo que me decías sobre la posible disyuntiva entre consumo responsable y llegar a fin de mes también tiene sus matices, porque hay muchas actividades que implican una responsabilidad social que no necesariamente tienen que ser más caras. Por ejemplo, en estos momentos, las energías renovables han alcanzado unos costes absolutamente competitivos, incluso inferiores a los de las tecnologías fósiles. Por lo tanto, podemos consumir de manera responsable sin que eso necesariamente suponga un gasto adicional.
Además, también debemos tener en cuenta que el problema es que en algunas actividades los costes no están bien computados. En estos momentos, en Europa hay un precio del carbono y, por lo tanto, el coste ambiental que generan las emisiones, de alguna forma, está incorporado en los precios, pero de forma insuficiente, porque el precio de los derechos de emisión todavía está por debajo de lo que consideramos que es su coste social. Y hay muchas otras cuestiones en las que los costes no están incorporados en los precios. Por ejemplo, cuando no reconocemos de forma adecuada los derechos laborales, infrapagamos el trabajo y ese coste no está reflejado de manera correcta en los productos y servicios que consumimos.
Es fundamental una regulación que asegure que todos los costes están bien computados y es clave la transparencia que guíe nuestras decisiones individuales cuando intentamos, al menos muchos de nosotros, ejercer nuestra responsabilidad individual.
Lee la entrevista completa aquí.