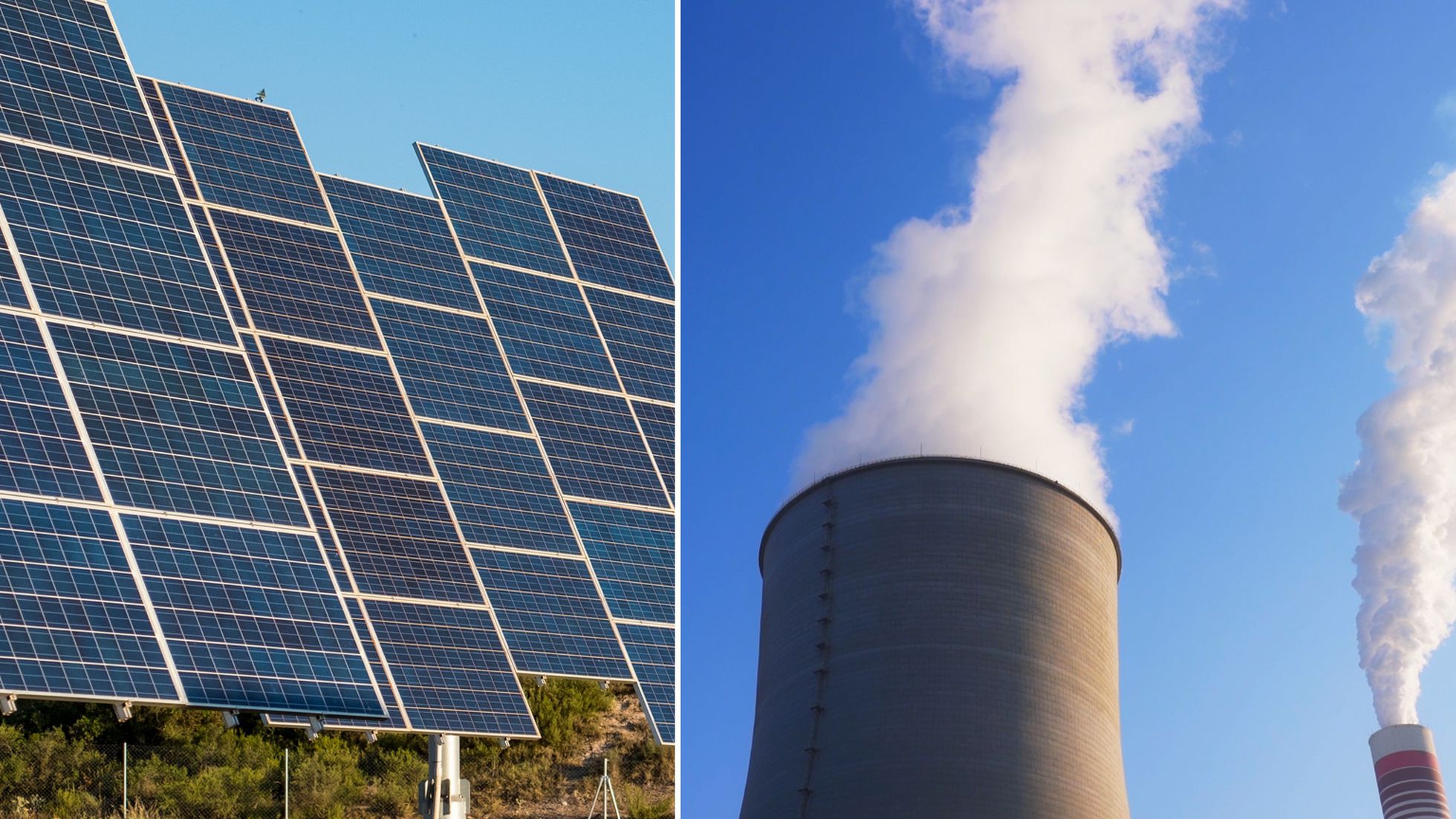A raíz del anuncio difundido por el Gobierno Austriaco para que la población se prepare ante la posibilidad de un gran apagón, ha cundido en la opinión pública española el miedo de que esto pudiera suceder en España.
Natalia Fabra ha sido invitada al Programa Hora25 de la Cadena SER para aclarar algunas cuestiones sobre esta cuestión. Tajante, afirma: “La probabilidad de que se produzca un gran apagón en España es
remota”.
La entrevista puede verse aquí.
A continuación, preguntas y respuestas sobre el gran apagón:
Natalia, sé que usted está harta de que en los últimos días le hagamos esta pregunta, pero es lo que toca. ¿Gran apagón sí o no?
Se trata de un bulo, de una noticia falsa. Lo que deberíamos preguntarnos es: ¿quién está interesado en meter miedo a la población con este tema? La garantía de suministro energético es un asunto socialmente muy sensible porque nuestras vidas dependen de que tengamos acceso a la energía. Así que digámoslo claro: en España no se va a producir el gran apagón del que hablan.
¿Pero, por qué no es posible un apagón en España?
Nuestro sector eléctrico está sobre dimensionado para poder cubrir las puntas de demanda, incluso si éstas coincidieran con fallos fortuitos de las centrales. La capacidad instalada firme (esto es, teniendo en cuenta que las energías renovables no están siempre disponibles) excede en casi un 30% la demanda máxima. Incluso si no hubiera ni sol ni viento y la producción renovable fuera nula, aún así tendríamos una capacidad de generación superior en un 10% a la punta de demanda. A la fiabilidad del suministro eléctrico contribuye también la elevada diversidad de fuentes de generación eléctrica: nucleares, hidráulicas, renovables, centrales de gas, y la interconexión con Francia … todas ellas necesarias pero suficientes en su conjunto para garantizar el suministro eléctrico. Además, una buena parte de los recursos que utilizamos para producir electricidad son renovables, es decir, autóctonos, lo que reduce nuestra dependencia energética del exterior.
Nuestra red eléctrica de alta tensión española es muy mallada, lo que contribuye a la robustez del sistema. Y el Operador del Sistema, Red Eléctrica, a través de su CECOEL observa continuamente el estado de la red y de las centrales para asegurar el equilibrio continuo del sistema para adelantarse a los acontecimientos o poder actuar con inmediatez si surgiese algún problema.
El riesgo de que haya una falta de suministro eléctrico es por tanto extremadamente bajo: la posibilidad siempre existe, pero la posibilidad de un apagón es España es remota.
Que la luz esté muy cara no tiene nada que ver con el riesgo de un apagón.
No tiene nada que ver, pero mientras hablamos del apagón no hablamos del elevado precio de la electricidad.
La luz está cara porque el diseño de mercado eléctrico hace que todo se pague a precio de gas. El gas se ha encarecido de forma significativa pero los costes del 80% de la generación eléctrica, que no consume gas, no han variado. Si pagáramos por la electricidad lo que cuesta, y no lo que nos cobran, el precio de la electricidad no se hubiera multiplicado por un 400%.
El encarecimiento del gas refleja una escasez de la oferta de gas relativa a la oferta, pero no quiere decir que se vaya a producir un desabastecimiento de gas que vaya a arrastrar al sector eléctrico. Se trata de un problema transitorio, por desajustes entre una oferta de gas disminuida por la parada durante la pandemia y una demanda de gas muy fuerte por la recuperación de la economía, que está dando lugar a importantes tensiones en los precios del gas en los mercados internacionales. Pero se trata de un problema transitorio, muy sensible ante la proximidad del invierno en el hemisferio norte, que es cuando la demanda mundial de gas natural es más elevada.
Que Argelia haya cortado uno de los dos gasoductos por los que envía gas a España, ¿supone un riesgo de desabastecimiento? Porque es una de las razones que más usan los que creen que es posible un apagón en España.
Por el gaseoducto de Magreb-Europa, que llega a España por Zahara de los Atunes, pasaba menos de una cuarta parte del gas que se consume en España, pero Argelia se ha comprometido a que el gas que no llegue por tubo llegue por barco. Además, se está ampliando la capacidad del segundo gaseoducto que llega desde Argelia a Almería en un 25%. De forma paralela, se han adoptado medidas en el plan invernal, entre ellas, se ha aumentado el número de slots para que puedan desembarcar en España un mayor número de buques y se ha aumentado la obligación de reserva de GNL por parte de los comercializadores.
¿Hay alguna diferencia entre Austria y España? ¿En Austria hay elementos objetivos para que el país se plantee esa amenaza?
Austria no ha anunciado que prevea un riesgo importante de apagón, sino que ha decidido hacer un ejercicio de preparación, un simulacro, para que la población sepa reaccionar frente al supuesto de una falta de electricidad prolongada. Yo creo que ni allí ni aquí estamos ante en una situación de riesgo de sufrir un desabastecimiento de electricidad.
En cualquier caso, si hay muchas diferencias entre Austria y España que hacen que no sea extrapolable lo que pudiera ocurrir remotamente allí y aquí. Austria no tiene mar y su suministro de gas proviene de Rusia. España, a lo largo de su costa, tiene 6 plantas de regasificación que, además de las interconexiones con Argelia y Francia, permiten que llegue el gas por barco desde fuentes muy diversificadas, reduciendo nuestra dependencia que no depende de un único proveedor de gas. Menos de la mitad del gas que consumimos en España proviene de Argelia, pero también nos llega de Rusia, EEUU, Catar, Trinidad y Tobago, Francia y Noruega. Además, 6 de las 22 plantas de regasificación que hay Europa están en España, y disponemos además de interconexiones a través de gaseoductos con Argelia, Portugal y Francia. Nuestros almacenamientos de gas natural se sitúan al 82% de su capacidad, y disponemos de reservas de gas natural equivalentes a 40 días de consumo.
Además, como decíamos antes, en lo que se refiere al sector eléctrico, España disponible de una capacidad de generación eléctrica que supera en casi un 30% la punta máxima de demanda, con un peso importante de fuentes autóctonas.
Si hubiera un apagón en un país europeo, en Austria por ejemplo, ¿eso nos afectaría de alguna manera?
Es cierto que los sistemas eléctricos son cada vez más grandes, y cuentan con redes eléctricas muy extensas e interconectadas. En estas condiciones, un gran incidente eléctrico en la red de transporte se puede notar en toda Europa, pero, si todo funciona como está previsto, el incidente se aísla en la zona afectada y se evita su propagación al resto del sistema eléctrico que debe quedar indemne.
Además, el nivel de interconexión de España con el resto del continente es limitado, lo cual quiere decir que si bien no nos beneficiamos de la seguridad de suministro que proporciona el pertenecer a un sistema de mayor tamaño, también somos menos susceptibles a los fallos que se puedan producir en el sistema europeo interconectado.